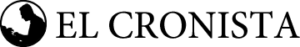¿Puede realmente el gobierno de Gabriel Boric romper con los referentes de la Concertación y Nueva Mayoría? Quienes antes fueron dirigentes del movimiento estudiantil se enfrentan hoy a una coyuntura que acaso obliga a moderar las antiguas críticas, recuerda esta columna para CIPER: «Ni Bachelet ni Lagos necesitan de Boric, pero el actual gobierno sí los necesita a ellos.»
El anuncio de la vuelta a Chile de la expresidenta Michelle Bachelet desde su cargo en la ONU —anuncio que, por sí solo, ya se entiende como parte de la campaña por el Apruebo a la nueva Constitución— recuerda aquellas declaraciones suyas de mediados de 2017, cuando, refiriéndose a la juventud pujante del Frente Amplio, dijo: «Muchos de los chiquillos del Frente Amplio, son nuestros hijos, son hijos de gente de la Concertación; y por alguna razón han optado por pensar en otras maneras, quieren ir más rápido… son más jóvenes» (las cursivas son mías).
Naturalmente, en aquel entonces las declaraciones no fueron bien recibidas por el FA. Era un momento crucial —de «acumulación política originaria», diríamos— en que el negocio consistía precisamente en diferenciarse; en distanciarse de la política partidista tradicional y ser algo nuevo. En la clave de extraña épica en la que vivimos, las declaraciones de la entonces presidenta Bachelet fueron asumidas con victimización, como si la referencia fuese una forma de soberbio ninguneo.
Sin embargo, y ahora lo vemos con más claridad que entonces, en estricto rigor sus dichos representaban una gran verdad, por mucho que fuesen formulados en un tono de insidioso paternalismo. Poco después, Bachelet complementó aquellas palabras con la siguiente puntualización: «Si bien es cierto que hay irrupción de estos partidos nuevos, si ustedes se preguntan quiénes son estos jóvenes que irrumpen: son hijos de personas militantes de los otros partidos tradicionales […]. No vemos una gran irrupción de gente, por ejemplo, de clase media o gente de clase obrera. No [la] he visto yo; a lo mejor existen. Más bien son hijos de militantes de partidos tradicionales».
La definición en torno a que los militantes del FA «son nuestros hijos» implicaba hace cinco años una distancia crítica a la vez que un vínculo. Lo que hoy tenemos de este lado del tiempo, incluso con «estallido social» de por medio, no parece haber implicado una ruptura política; o al menos no de la manera radical que esperaban quienes asumieron el 18/O como una revolución (nostálgica categoría). Prueba de esto es que al proceso constituyente viaja ahora Michelle Bachelet como respaldo.
«No vemos una gran irrupción de gente, por ejemplo, de clase media o gente de clase obrera», comentaba en 2017 la entonces Presidenta sobre el cuadro político en construcción. El estallido mostró diversidad de manifestantes, es cierto, pero tal como aparecieron luego los vimos desaparecer. Quienes podrían haber representado aquellas «clases» hasta entonces al margen de la toma de decisiones no terminaron por integrar ningún partido político (ni tampoco formar uno nuevo). La en apariencia simbólica “Lista del Pueblo” como referente de la Convención Constitucional sintomáticamente expiró en tan solo dos meses, dejando a aquellos «independientes» como mera muestra representativa de la calle y a merced de los sectores tradicionales que estructuraron la Convención en sus términos. Es seguramente la gente de esas «clases» sin protagonismo la que contiene a esa mitad del universo votante que no ha concurrido a las urnas en las últimas consultas; esa misma que ahora se disputan a ciegas promotores del Apruebo y el Rechazo para el próximo 4 de septiembre.
Podrá entonces comenzar a entenderse por qué es que vuelve Bachelet, y por qué aquella otrora juventud del movimiento estudiantil, ahora en el gobierno, la recibe con tanto entusiasmo. En esa misma lógica está la clave de por qué fue ella, y no Ricardo Lagos ni Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien Gabriel Boric agradeció en su discurso de asunción del mando.
Quizás si miramos atrás y examinamos cuál fue el gran logro que puso a los jóvenes dirigentes universitarios en la ruta corta hacia la administración del Estado, podamos entender en qué consiste en realidad esa filiación al principio tan negada, pero ahora aparentemente tan bien asumida.
***
«Miles de jóvenes han salido a manifestarse por una causa noble, grande y hermosa», sostenía el 22 de septiembre de 2011 el Presidente Sebastián Piñera en su discurso ante la 66º Asamblea General de Naciones Unidas. Era una benevolencia frente a un movimiento estudiantil que ciertamente crecía en prestigio ante la prensa internacional que no alcanza a explicarse del todo con el oportunismo comerciante. Los males que en las calles denunciaban entonces Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric y decenas de otro/as miles eran los principales efectos de la política educacional heredada de Pinochet: desfinanciamiento de la educación pública y apertura a la libre iniciativa privada para dar cobertura a lo que el Estado ya no podía asumir. Las familias terminaban adquiriendo deudas impagables para educar a sus hijos en un modelo en que el título universitario terminó asociado a una mera inversión económica, y que además volvió escandalosas las utilidades que, por resquicios legales, lograban las instituciones privadas.
Paradójicamente, las «soluciones» implementadas en los gobiernos de la Concertación extremaron tal escenario; particularmente, el CAE (Crédito con Aval del Estado), desde 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos [ver nota en CIPER del 20/12/2011: «CAE: Cómo se creó y opera el crédito que le deja a los bancos ganancias por $150 mil millones»]. El movimiento estudiantil de 2011 llegó para hacer frente a esa realidad. Aunque no podemos endosarle la autoría de la llamada “Ley de Gratuidad Universitaria” (LGU) —despachada por el gobierno de Bachelet en 2018, e implementada un año después por la administración de Piñera—, sí es posible constatar una participación y luego una desresponsabilización de la causa invocada una vez que el movimiento sirvió de trampolín político a sus dirigentes, quienes pese a sus planteamientos críticos prefirieron concentrar sus energías en el futuro (es decir, lo que ahora es nuestro presente).
Quedamos bajo una LGU concretada en la forma de un voucher al portador: los postulantes al sistema universitario, luego de acreditar cierta condición socioeconómica, acceden a un monto anual correspondiente al «arancel de referencia» de su carrera otorgado por el Estado. Pueden hacer valer este tanto en una universidad pública como en una privada adherida a la Ley, aunque con la limitante de que el financiamiento es vigente sólo por los años de duración de la carrera (de reprobar y alargarla, el estudiante debe asumir el pago). Esta limitante ha hecho que muchos estudiantes «opten» por la institución que más garantías les da de no reprobar, de tal manera que hoy el Estado traspasa miles de millones de pesos a las principales universidades privadas del país en desmedro de sus propias universidades, las cuales, bajo este modelo y sin aporte basal, hoy están al borde del precipicio. La LGU ha terminado por estrangular a las universidades públicas; no sólo en términos económicos, sino también académicos, obligando a sus profesores a hacer piruetas insospechadas en favor de la «retención» de sus estudiantes, así como también de sus «titulaciones oportunas».
Así, la relación entre retención de estudiantes y sobrevida de un programa académico es hoy directa, e implica una forma de coacción inadmisible sobre los y las académicos/as. Como hemos dicho más arriba, no podemos endosarle este problema al movimiento estudiantil de 2011. Sin embargo, ¿no hay en sus dirigentes acaso algo de responsabilidad, más aún cuando ellos y ellas han ido aumentando sus ámbitos de influencia? Lo que antes era incómodo de señalar, ¿cabe ahora entre abrazos del presidente Boric con Michelle Bachelet, y selfies con Ricardo Lagos?
Al fin, aquella filiación innegable tiene que ver con asumir la política desde una suerte de mayoría de edad, tal como hicieron sus predecesores. En un reciente balance sobre los diez años del movimiento estudiantil, comentaba el también exdirigente universitario Felipe Ramírez: «No importa cuánto se reclame, cuánto lobby ante el Congreso se haga, cuántas movilizaciones se realicen: el sistema chileno no está en capacidad de responder a las demandas y a las necesidades de la población. Su única respuesta está dentro de las claves mismas del modelo, el endeudamiento y el gasto social focalizado en los segmentos más precarizados».
Ni Bachelet ni Lagos necesitan de Boric, pero el actual gobierno sí los necesita a ellos. La generación al mando hoy debe asumir la forma de gobierno propia de nuestro tiempo, «el gobierno débil», pues volver a tener manifestaciones de millones de indignados en las calles no se traducirá en una base social disponible para gobierno alguno. Lo que Boric busca con su acercamiento a figuras tan tradicionales de la centroizquierda chilena es ampliar la base del Apruebo. Pero ni con esto alcanza ya. Por lo demás, en política lo que suma también resta.
Se lee en estos días en un diario nacional que «Boric busca desmarcar destino del gobierno del futuro del Apruebo, y voces oficialistas apuntan a un ajuste ministerial». Quiere decir, que se ha decidido tomar en serio la posibilidad de un triunfo del Rechazo y ya no seguir repitiendo el lugar común del sesgo de las encuestas y el boicot de los grupos asociados a las fundaciones, consultoras y empresas dedicadas al sondeo político. La pregunta es: ¿acaso con ese giro se desprenden de lo que ya no renta políticamente como si fuera un lastre? Y si es así, ¿qué tipo de gobierno es el que viene?
Si la prioridad es ahora tan sólo mantenerse a flote, entonces nos queda por ver cosas realmente exóticas. El oportunismo y la necesidad de sobrevivencia política tienen hoy recursos ilimitados en el mercado de las reivindicaciones sectoriales y de las imposturas intelectuales. Y así, llegada a esta mayoría de edad, se cerrará la posibilidad de una auténtica ruptura con la herencia del pasado más inmediato (dado que del más lejano ya nada nos llega).
***
FUENTE: CIPER
Pablo Aravena Núñez
Historiador, Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Profesor Titular de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Valparaíso (Chile). Se ha dedicado a la docencia e investigación en el campo de la Teoría de la Historia, centrándose en el patrimonio como forma específica de elaborar el pasado en la cultura contemporánea. Actualmente es Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Email: pablo.aravena@uv.cl