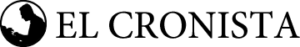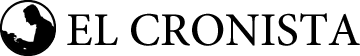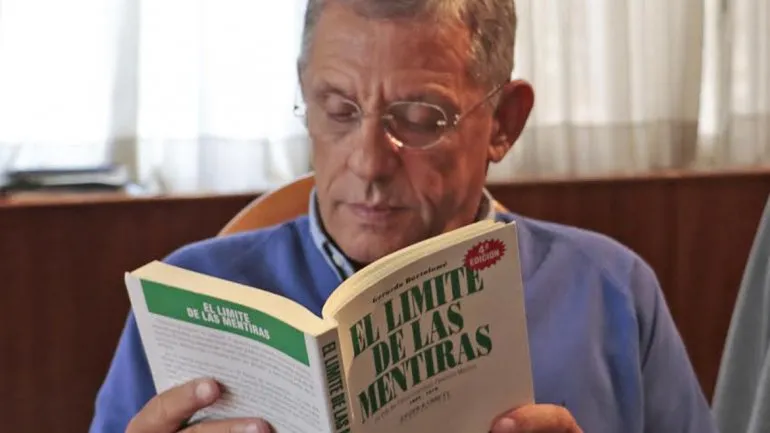Cada político con su librito
Por Awe O. Nao
El antiguo y tan popular refrán “Cada maestrito con su librito” –cuyo origen se remonta al hábito del maestro de antaño de seguir su experiencia y conocimientos docentes– está lejos de caer en desuso; por el contrario, cada día cobra mayor vigor. No solo eso, también se valida a través de sus diversas mutaciones. Una de ellas es la que se ha incubado al interior de la política, en concreto, en la privacidad de su seno, en sus doce cuadras de poder, entre cuatro paredes.
A falta de un megarrelato que dé cuenta de un sentido social amplio, como el que antes enarbolaron las principales ideologías de la posguerra, polarizando al mundo entre socialismo y capitalismo, hoy es el turno de otro ismo: el individualismo. El nuevo ismo carece de ideología política; no tiene principios, solo intereses individuales. En rigor, su única ideología es el éxito económico personal. En caso alguno el individualismo representa a todos; por lo tanto, cuidado con entusiasmarse con proyectos colectivos, ellos no reportan beneficios pecuniarios jugosos.
Hace mucho que la política dejó de hacerse cargo de las grandes necesidades de la sociedad. ¿Qué comunidad o partido político hoy asume que la educación es un pilar fundamental del desarrollo y, por ende, digna de ocuparse de ella como valor social formativo? Queda claro que la educación no es abordada como un todo, como un asunto nacional, sino, más bien, atomizada en función de intereses particulares. A diferencia de las fuerzas armadas, que, por su carácter monolítico, obedecen a una verticalidad filosófica, donde ninguno de sus estamentos se siente llamado a establecer sus propias normas, la educación es abordada a través de un crisol que proyecta diversas luces y matices. Nadie discute reglamentos ni tradiciones al interior del Ejército, las instituciones castrenses no son intervenidas por poderes externos; independiente del gobierno de turno, ellas se mantienen fieles a su sentido original: la guerra. Su legitimidad no es replanteada ni discutida.
En cambio, la educación, en todos sus niveles, ha sido objeto de los más variados e intrépidos experimentos políticos. Para muestra un botón: la municipalización de la educación escolar. Antes, existían los colegios particulares pagados y las escuelas y liceos fiscales. A partir de 1981, se introdujo la educación subvencionada, que estableció el copago entre el Estado y las familias, permitiendo que los padres aportaran una cierta cantidad de dinero para financiar la educación de sus hijos. No obstante, aquello distorsionó el sentido social de la educación pública e introdujo a un actor ajeno a ella: el sostenedor. Un tipo que no necesitaba ser docente, solo requería contar con los recursos para, en el mejor de los casos, construir un establecimiento educacional, o, la mayor de las veces, administrar una antigua escuela o liceo. Como consecuencia de esa nueva realidad, los sostenedores capturaron a los mejores profesores y eligieron a los alumnos que podían pagar, con ello, desmantelaron la naciente educación municipalizada, la que se quedó con las sobras del reparto: establecimientos semidestruidos, alumnos pobres y profesores poco calificados. Así nació la mercantilización de la educación, favoreciendo durante cuatro décadas el enriquecimiento de los inversores.
Tras el retorno a la democracia, diez años después de implementada la municipalización de la educación pública, lo política chilena siguió el mismo ejemplo de los sostenedores de colegios: se embarcó en proyectos particulares, desentendiéndose de la épica fundacional y, para mayor abundamiento, los políticos se ocuparon de sus proyectos personales; se guardaron las banderas y se pusieron en circulación los currículos. Peor aún, la política se deshizo de su sentido social, y en los siguientes treinta años se desideologizó. Nadie se sintió convocado por ideología alguna. Tal como se perdió el rol social de la educación, la política aprovechó la oportunidad que daba el mercado y entró en él como un producto tan o más rentable que la educación.
Así como a mediados de los ochenta una mediática cocinera se convirtió en sostenedora de varios colegios –jactándose de la gratuita oportunidad que brindaba el Estado subsidiario para acceder a la riqueza– muchos nacientes o retornados políticos también obtuvieron sus ganancias, entrando a la arena política en medio del río revuelto, y, sin que nadie reparara en ese fenómeno, ello transitó desde la mera buena idea a una cultura que todos aceptaron como legítima. Luego de 35 años de recuperada la democracia –tuerta y parapléjica a ratos–, Chile puede constatar una desgraciada realidad: ser un país anómico. Por qué no decirlo, los hechos le dieron la razón al dictador, quien en su momento sentenció que la política y los “señores políticos” no eran necesarios para la marcha del país, que lo importante era producir. Que hoy no sea posible identificar ideologías de masas, sino pequeñas corrientes políticas circunstanciales, es el resultado del individualismo y del consumismo.
En efecto, igual como cada cura quiere ser obispo, y cada obispo quiere ser cardenal, y cada cardenal sueña con ser papa, cada dirigente social quiere ser concejal, y cada concejal, alcalde; cada alcalde, diputado; cada diputado, senador; cada senador, Presidente de la República. En ambos casos, se trata de proyectos personales, parcelas de poder; no hay un interés colectivo, solo billetera. Al cura ya no le interesa su labor evangelizadora ni al dirigente tampoco le interesan sus vecinos. A la gran mayoría de los diputados ya no los conmueve el barrio ni la cancha de tierra; ellos trabajan para conseguir su escaño en el Senado. Y tienen razón: los tiempos para ocuparse de sus proyectos individuales son acotados, ya que los cargos de elección popular –excepto los senadores– solo duran cuatro años. Muy poco tiempo para ocuparse de esa gabela de la ideología que un día empujó a muchos a la política. Tal vez la desmunicipalización, a manos de los nuevos servicios locales de educación pública, que, de paso, saca del juego al sostenedor, sea el camino a seguir por los políticos, quienes deberían desmercantilizarse, retornando al sentido primigenio de la res publica: el bien común de la sociedad. Pero, ello no ocurre, porque, como queda claro, cada cual va con su librito abriéndose paso en el mercado.