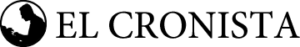Por Antonio González
Que Estados Unidos es una de las potencias más influyentes a nivel global de los últimos tres siglos, no cabe duda alguna; tampoco se debe dudar de que ha dado buenos y malos ejemplos. Su incidencia internacional –lo mismo que la de otras potencias europeas– ha sido de dulce y de agraz. Para algunos, más de lo último que de lo primero, en especial, para países de esta parte del mundo, entre ellos, Chile. No se trata de demonizar el rol que ha cumplido ese país ni tampoco desconocer su cooperación en materia de salud, educación, ciencia y tecnología, así como en industrialización de pueblos que, sin su concurso, aún estarían varios pasos atrás en su desarrollo. Lo justo es justo. Estados Unidos promovió la independencia de las antiguas colonias españolas en América, lo propio hizo en otras latitudes respecto del colonialismo europeo.
No obstante, a cincuenta años del golpe de Estado cívico-militar comenzaron a develarse en plenitud ciertos antecedentes sobre el rol de Estados Unidos desde la elección presidencial de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970. Ese mismo día surgieron las primeras sospechas de su alianza con la derecha chilena que intentaba impedir la asunción del candidato socialista, acción que tomó forma con la reunión en la capital norteamericana entre el empresario periodístico Agustín Edwards y la siniestra dupla Nixon-Kissinger, un binomio que operó para desarticular democracias desde Centro a Sudamérica; desde África hasta el sudeste asiático; es decir, en muchos países de los que sus propios connacionales jamás habían oído hablar.
Sabido es que, tras ese clamor del dueño de El Mercurio en Washington, la billetera de la Casa Blanca y la manipulación de la CIA se abrieron y operaron para financiar y armar el complot que hizo sucumbir la incipiente vía chilena al socialismo, un experimento que entonces aspiraba a hacer realidad en suelo chileno el Estado de Bienestar, que en esa época repartía sus bondades entre los escandinavos. A tres años de esa felonía –como presagió el propio Allende en su famoso último discurso radial–, tras el atentado en Washington contra el excanciller Orlando Letelier en 1976, comenzó a hacerse carne la certeza de la nefasta influencia de la administración Nixon en el fin de la democracia chilena.
Que los norteamericanos les deben más de una explicación a los pueblos que fueron a alborotar desde los años sesenta en adelante, tampoco es algo que se pueda discutir, sobre todo, considerando que su accionar más allá de sus fronteras dio inicio a un ciclo revolucionario-dictatorial en muchos de esos lugares.
Descartando la tentación de cruzar la delgada línea entre el odio y el fanatismo nacionalista antiyanqui, a casi un cuarto de siglo del término de la Guerra Fría –que amparó y justificó bombardeos, bloqueos y arbitrariedades de toda índole– es razonable abordar la impronta norteamericana desde una perspectiva más objetiva.
En efecto, por estos días, la plataforma Netflix ofrece la serie documental “Punto de inflexión” sobre el devenir del mundo tras el término del comunismo y la consolidación del capitalismo en la ex Unión Soviética, la Rusia de Putin, la de los nuevos empresarios que se apoderaron del patrimonio del antiguo imperio, privatizando desde líneas áreas y petroleras hasta las panaderías, convirtiendo, de paso, al exagente de la KGB en uno de los nuevos magnates, cuya fortuna forjó –dicen– a costa de coimas y amenazas en medio de una corrupción ortodoxa legitimada como nueva religión. La historiadora rusa Olga Ulianova comentó que el comunismo demoró setenta años en montar un sistema económico centralizado y que el capitalismo lo derribó en siete años, en clara alusión a uno de los efectos inmediatos de la irrupción del dinero occidental en la sociedad bolchevique tras la caída del Muro de Berlín. Putin calza perfecto en ese fenómeno socioeconómico de trocar rublos por dólares.
La serie “Punto de inflexión” –concebida bajo un prisma norteamericano– pese a ahondar en ese afán de satanizar todo aquello opuesto al capitalismo, no obstante, acaba, sin querer queriendo, ungiendo al Presidente ruso como la nueva bestia del capitalismo salvaje, dando a entender que fue en Occidente donde Putin aprendió semejantes mañas, las que partieron con el simple acarreo de una lavadora en el maletero de su auto desde Berlín a Moscú, el día que regresó a la KGB tras la caída del muro, y de donde, a comienzos del año 2000, iniciaría su ascenso al poder absoluto.
El exembajador de Estados Unidos en Gran Bretaña (1987-1991), Jack Matlock, entrega su testimonio en el documental, y lo hace a modo de mea culpa, casi justificando a Putin, con “simpleza y objetividad”, frente a las críticas que pesan sobre el líder por la invasión a Ucrania, asegurando que sus gobiernos se olvidan de algunas cosas esenciales. “Nos gusta decir que queremos una sociedad internacional basada en normas, y deberíamos tener una; pero no la tendremos si Estados Unidos da ejemplos violando esas normas como lo hemos hecho”. El exdiplomático se adentra en la culpa y analiza la guerra iniciada el 24 de febrero de 2022: “Desde el inicio fue un gran error que Putin invadiera Ucrania, pero no debemos olvidar que le dimos un precedente, después de todo, George W. Bush invadió Irak”.
A estas alturas, resulta que es más factible escuchar un mea culpa de un alto dignatario estadounidense, que el de un miembro de la derecha golpista chilena, tan dada a esconder la mano después de apedrear la democracia; después de saquear el Estado empoderada de su enfermizo espíritu mesiánico y su falta de conciencia social. Hay algunas cosas en las que se debe copiar a Estados Unidos. Todo lo demás, es despreciable.